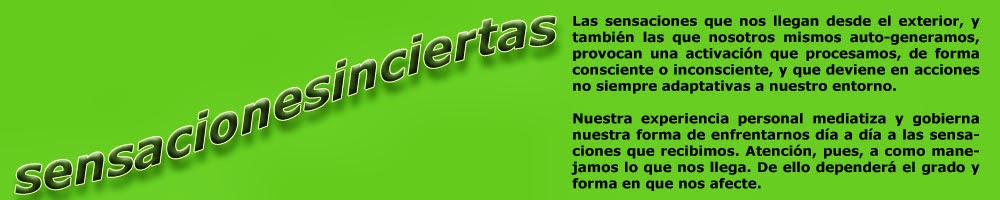Hace algunos años, yo y otros cuantos españoles teníamos una cuenta de correo electrónico más o menos oficial, autenticada con nuestro documento nacional de identidad y alojada en un estamento también más o menos oficial: CORREOS.ES. La cuenta tenía un formato oficial para todos que era del tipo nombre.apellidoX.NNNNS@correos.es siendo «X» la inicial del segundo apellido y «NNNN» las cuatro últimas cifras del DNI. Utilizaba esa cuenta en variadas cuestiones oficiales y de relación con empresas suministradoras de servicios y similares. Empezó a fallar y… pasó a mejor vida. Un servicio que deberíamos tener todos los españoles, refrendado por el Estado, y que simplemente no existe. ¿Dónde tenemos nuestras cuentas de correo electrónico? Estoy por apostar que la mayoría de nosotros en Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo y similares, amén de algunos proveedores de servicios como Telefonica.net. Algún día referiré las peripecias que estoy transitando para derivar mis correos a una cuenta de pago, operación que es casi una… misión imposible.
Toda la información que somos, desde nuestros datos bancarios o médicos a los documentos de la industria o del Estado, están almacenados en los servidores de enormes centros de datos que poseen empresas estadounidenses como Amazon, Microsoft y Google o la empresa china Alibabá, entre otras. La riqueza del siglo XXI reside en todos esos datos y Europa no debería permitir que los suyos estén en manos de esas grandes empresas tecnológicas.
Solo 45 minutos de «apagón» han bastado hace unos días —el 14 de diciembre de 2020 entre las 13 y las 14 horas— para que tomemos conciencia de la total dependencia que tenemos de unos servicios «gratuitos» sobre los que no tenemos ningún control ni mucho menos ninguna garantía. El que nuestras actividades, personales o profesionales, estén supeditadas al funcionamiento de una «nube» y de unos servicios nos puede llevar a situaciones que supongan un varapalo a nuestras actividades. Google se había «roto», se había «caído» y no podríamos saber por cuanto tiempo y si llegaría a recuperarse. Bjarne Stroustro, catedrático de Ciencias de la Computación en la Universidad de Texas anticipó hace años que «si el software —los programas—dejasen de funcionar, nos moriríamos de hambre».
Ha habido otras caídas, de Wasap, de Facebook, de Twitter, parciales o globales, que han supuesto situaciones no tan graves en función de su uso, aunque cada vez más las redes sociales se usan para operaciones de compra-venta o pedidos.
¿Qué ha dicho oficialmente Google de la caída, que no es la primera que sufre en 2020?: «... se ha debido a una interrupción del sistema de autentificación debido a un problema de cuota de almacenamiento interno». Decir esto y no decir nada es… lo mismo. Pero tampoco tienen que dar muchas explicaciones, al menos a millones de usuarios que utilizan sus servicios de forma gratuita y, por tanto, sin derecho a protestar. Otra cosa son las empresas que tengan contratados servicios con Google, por ejemplo, bancos y universidades, y que puedan reclamar indemnizaciones. Pero el pescadero de la esquina que recibe los pedidos de sus clientes a través de su correo de Gmail solo le toca… jorobarse y aguantarse.
Algunos ni nos enteramos y la agonía de otros solo duró unos minutos que no llegaron a la hora. Ya se nos ha olvidado y nada vamos a hacer para cubrirnos las espaldas si la situación se repite. Somos humanos y es ley de vida, pero es posible que si intentamos buscar alternativas tampoco existan muchas que sean alcanzables de una manera sencilla por una gran mayoría de personas.
Si a esa hora estábamos perdidos en medio de una carretera europea dependiendo de las indicaciones del GoogleMaps de nuestro teléfono… ¿Qué hubiéramos hecho? No queda otra que parar cuanto antes y rezar porque vuelva la comunicación, porque… ¿quién es previsor de llevar un mapa de carreteras de la zona por la que estamos circulando? Eso ya no se lleva, no me sean carcas.
Internet ya es de uso constante. No tenemos las guías telefónicas, no tenemos las agendas manuales porque nuestros contactos están en GoogleContacs y si necesitamos el de un restaurante buscamos en cualquiera de las aplicaciones que nos permiten incluso hacer la reserva en el momento. Solucionamos gestiones oficiales y no tan oficiales con nuestro certificado digital cómodamente sentados en nuestra casa con nuestro ordenador y nuestra internet, pero todo eso siempre que funcionen las comunicaciones y las empresas que «están al otro lado». Y, como hemos visto, pueden dejar de funcionar.
Hablando en términos bancarios, no hace mucho que teníamos una libreta y recibíamos en casa comunicados de las operaciones y extractos por correo postal. ¿Ahora? No tenemos nada, ningún justificante, ni sabemos el dinero que tenemos en nuestras cuentas en un momento determinado si no somos capaces de consultarlo a través del ordenador o de nuestro teléfono móvil. Los bancos tienen todo tipo de respaldos de seguridad, pero si un día por una catástrofe dejan de funcionar... Sé que es una tontería, pero todas las mañanas saco un pantallazo de la situación de mis cuentas lo guardo hasta disponer del extracto oficial del mes. No es que sirva para mucho, pero menos es nada.
Todas estas cuestiones tratadas muy por encima deberían hacer reflexionar a nuestros dirigentes, municipales, autonómicos, estatales, europeos o los que sean para tomar medidas… ¿Tenemos un plan «B» aunque sea menos inmediato? ¿Qué pasa si Google se cae una semana? ¿O un mes? ¿Nos lo podemos permitir en la actualidad?